Tapando el sol con las manos
Jorge Rojas - Director de Codhes
Las palabras, aún las necias, aún las falsas, muchas veces repetidas, conducen a una cierta fascinación en el proceso de la comunicación y en espacios públicos y de poder pueden contribuir a convertir en verdades oficiales las mentiras de un Gobierno.
El filólogo judío-alemán Victor Klempeler, refiriéndose al manejo del lenguaje durante el Tercer Reich afirmó que “las palabras pueden actuar como dosis mínimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico”.
El manejo de la propaganda en el Gobierno colombiano se presenta en forma de ideología y se arropa en centros de pensamiento que recuerdan la estrategia de Joseph Göbbels, en la época de oro del nazismo, cuando las palabras llenaban de sugestión al pueblo y hacían cambiar la realidad de la tragedia y la inminencia del desastre.
Si bien no es fácil en estos tiempos tapar el sol con las manos, en materia de desplazamiento forzado hay asesores del Gobierno que lo intentan, diciendo que en Colombia no hay desplazados sino migrantes y turistas, que no existe un conflicto armado, que no hay paramilitares y que guerrillas y narcotráfico son cosas del pasado.
Otra es la realidad que registra el último informe de CODHES, sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en Colombia. Es un reporte que reafirma la persistencia de esta manifestación crónica y prolongada de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país y revela nuevos escenarios; actores de la misma confrontación armada y los mismos intereses que rodean este conflicto.
El informe revela que en el último semestre (tal vez en los últimos dos años) el desplazamiento forzado emerge como una práctica cotidiana de la guerra que intenta asegurar el poder económico del narcotráfico sobre la tierra y asegurar su uso con fines de agro combustibles, sin descartar las explotaciones mineras, petroleras, macroproyectos y, por supuesto, plantaciones de cultivos de uso ilícito.
El filólogo judío-alemán Victor Klempeler, refiriéndose al manejo del lenguaje durante el Tercer Reich afirmó que “las palabras pueden actuar como dosis mínimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico”.
El manejo de la propaganda en el Gobierno colombiano se presenta en forma de ideología y se arropa en centros de pensamiento que recuerdan la estrategia de Joseph Göbbels, en la época de oro del nazismo, cuando las palabras llenaban de sugestión al pueblo y hacían cambiar la realidad de la tragedia y la inminencia del desastre.
Si bien no es fácil en estos tiempos tapar el sol con las manos, en materia de desplazamiento forzado hay asesores del Gobierno que lo intentan, diciendo que en Colombia no hay desplazados sino migrantes y turistas, que no existe un conflicto armado, que no hay paramilitares y que guerrillas y narcotráfico son cosas del pasado.
Otra es la realidad que registra el último informe de CODHES, sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en Colombia. Es un reporte que reafirma la persistencia de esta manifestación crónica y prolongada de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país y revela nuevos escenarios; actores de la misma confrontación armada y los mismos intereses que rodean este conflicto.
El informe revela que en el último semestre (tal vez en los últimos dos años) el desplazamiento forzado emerge como una práctica cotidiana de la guerra que intenta asegurar el poder económico del narcotráfico sobre la tierra y asegurar su uso con fines de agro combustibles, sin descartar las explotaciones mineras, petroleras, macroproyectos y, por supuesto, plantaciones de cultivos de uso ilícito.
Es decir, si a finales de la década de los años 90 el desplazamiento fue el resultado de la imposición a sangre y fuego del poder político y del control de la institucionalidad por parte de los grupos paramilitares, de sus socios narcotraficantes y políticos tradicionales y uribistas, en el primer decenio de este milenio el desplazamiento es el resultado de la violencia para imponer el control económico y asegurar y mantener la dominación política y el “orden social”. Al principio arropados en la desmovilización de las AUC y, ahora, acudiendo a nuevos grupos paramilitares que se presentan en el lenguaje oficial como “bandas emergentes”, en un intento por sustraer su esencia y desdibujar su naturaleza: expresiones armadas que defienden el control mafioso de la institucionalidad, eliminan o neutralizan cualquier forma de oposición al modelo (sindicatos, periodistas, víctimas o políticos) y garantizan la posesión y tenencia (legal o ilegal) de las tierras y determinan su uso.
Para ejercer este dominio, los nuevos grupos paramilitares acuden a la justicia privada, siguiendo el modelo de las Convivir (como se desmovilizaron las AUC ahora ofrecen sus nuevos servicios a ganaderos, terratenientes y latifundistas, algunos de ellos narcotraficantes bajo la advertencia de que “la guerrilla podría volver a sus fincas”). Por esta vía del uso arbitrario e ilegal de la fuerza lavan dineros del narcotráfico, mantienen relaciones con políticos locales y desarrollan formas de relación con unidades militares y de policía, en la misma lógica de producir “falsos positivos”, de asegurar el control de áreas y de enfrentar el mismo enemigo.
No obstante, la verdad oficial señala que mal pueden llamarse paramilitares unos grupos que se dedican al narcotráfico y que no combaten a la guerrilla, como si los grupos paramilitares antiguos estuvieran exentos del tráfico de drogas o no se hubieran ensañado con toda crueldad, más contra la población civil y menos contra las guerrillas.
La intención gubernamental de negar el paramilitarismo e imponer la idea de “bandas emergentes” es, a todas luces, sospechosa y pareciera apuntar a permitir su modelo de control económico y social y de consolidación del modelo político o hacerse el de la vista gorda frente a sus acciones e intenciones.
La perversión que resulta de la degradación del conflicto es el “reclutamiento” que realizan los nuevos grupos paramilitares en las barriadas excluidas y marginadas de Bogotá y otras ciudades de jóvenes que 12 o 24 horas después aparecen muertos, con uniformes y armas y presentados como bajas producidas a la banda emergente denominada “águilas negras”. Así, el reclutamiento, que es una realidad del conflicto armado, se cruza con un modelo de desaparición forzada, en una suerte de tráfico de seres humanos para responder a las necesidades de resultados que el mismo Gobierno exige haciendo caso omiso a los controles y minimizando las denuncias reiteradas de agencias del Estado, de ONGs y de organismos internacionales
Pero , el desplazamiento no ocurre sólo por este reordenamiento paramilitar. Las guerrillas, especialmente las
Farc, aportan su cuota a la crisis humanitaria con sus acciones sistemáticas y deliberadas contra la población
civil, a la que dirige sus acciones para responder por los fracasos militares, las deserciones y las bajas
producidas por la ofensiva de la Fuerza Pública.
Algunas manifestaciones de las propias comunidades desplazadas hacen alusión a retaliaciones de las Farc
contra civiles, acusándolos de informantes o de colaboradores con la Fuerza Pública y aplicando su modelo de
“justicia” tan sumario como arbitrario. Además, el minado de campos y zonas semirurales, el reclutamiento de
niños, niñas y adolescentes, las extorsiones, los secuestros y las amenazas, hacen parte de la cotidianidad en
las zonas de presencia de la guerra de guerrillas.
Es en estas circunstancias que creció el desplazamiento forzado en Colombia, en el primer semestre de 2008, y
no hay un horizonte claro para resolver desde la prevención su ocurrencia, desde la protección su persistencia y
desde la atención integral, la difícil situación socio económica de estas nuevas víctimas del conflicto armado en
Colombia.
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos - SISDHES, durante el primer semestre de 2008, por causas relacionadas con el conflicto armado interno, 270.675 personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen, lo que representa un incremento del 41% con relación al mismo período de 2007 (191.313 personas). Desde 1985 a la fecha, no se había reportado un incremento de tal magnitud en el número de personas desplazadas en el país.
La tasa nacional es de 632 desplazados, por cada 100 mil habitantes, aun cuando 14 de los 32 departamentos
analizados presentan impactos por encima de la tasa nacional. La población desplazada llegó a 785 municipios,
de los 1.114 que componen el territorio nacional. En este período, cada día, en promedio, fueron desplazadas
1.503 personas.
El 76% del total de la población desplazada se concentra en cincuenta ciudades y municipios de 19
departamentos. No obstante, la geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional y
demuestra que este éxodo continuo sigue siendo una manifestación grave, crítica, sostenida y prolongada de
una crisis humanitaria y de derechos humanos que todavía el país no supera.
En 24 departamentos se presentaron incrementos significativos del número de personas desplazadas entre el
primer semestre de 2007, y el mismo período de 2008. Algunos como Antioquia con un total de 38.638 personas
que equivale a un incremento de 105% frente al mismo período de 2007 (22.884 personas); Bogotá que recibió
39.950 personas lo que representa un incremento del 74% y Meta, a donde llegaron 17.892 personas con un
incremento del 133%.
Para ejercer este dominio, los nuevos grupos paramilitares acuden a la justicia privada, siguiendo el modelo de las Convivir (como se desmovilizaron las AUC ahora ofrecen sus nuevos servicios a ganaderos, terratenientes y latifundistas, algunos de ellos narcotraficantes bajo la advertencia de que “la guerrilla podría volver a sus fincas”). Por esta vía del uso arbitrario e ilegal de la fuerza lavan dineros del narcotráfico, mantienen relaciones con políticos locales y desarrollan formas de relación con unidades militares y de policía, en la misma lógica de producir “falsos positivos”, de asegurar el control de áreas y de enfrentar el mismo enemigo.
No obstante, la verdad oficial señala que mal pueden llamarse paramilitares unos grupos que se dedican al narcotráfico y que no combaten a la guerrilla, como si los grupos paramilitares antiguos estuvieran exentos del tráfico de drogas o no se hubieran ensañado con toda crueldad, más contra la población civil y menos contra las guerrillas.
La intención gubernamental de negar el paramilitarismo e imponer la idea de “bandas emergentes” es, a todas luces, sospechosa y pareciera apuntar a permitir su modelo de control económico y social y de consolidación del modelo político o hacerse el de la vista gorda frente a sus acciones e intenciones.
La perversión que resulta de la degradación del conflicto es el “reclutamiento” que realizan los nuevos grupos paramilitares en las barriadas excluidas y marginadas de Bogotá y otras ciudades de jóvenes que 12 o 24 horas después aparecen muertos, con uniformes y armas y presentados como bajas producidas a la banda emergente denominada “águilas negras”. Así, el reclutamiento, que es una realidad del conflicto armado, se cruza con un modelo de desaparición forzada, en una suerte de tráfico de seres humanos para responder a las necesidades de resultados que el mismo Gobierno exige haciendo caso omiso a los controles y minimizando las denuncias reiteradas de agencias del Estado, de ONGs y de organismos internacionales
Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos - SISDHES, durante el primer semestre de 2008, por causas relacionadas con el conflicto armado interno, 270.675 personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen, lo que representa un incremento del 41% con relación al mismo período de 2007 (191.313 personas). Desde 1985 a la fecha, no se había reportado un incremento de tal magnitud en el número de personas desplazadas en el país.
En este semestre ocurrieron 66 desplazamientos masivos, que afectaron a 33.251 personas (12% del total de la población desplazada en este período), la mayoría proveniente de los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Vichada, Arauca y Córdoba. Lamentablemente el país vuelve a la época en la que los éxodos de población fueron una constante, tal y como ocurría antes de 2002.
En desarrollo de la política antinarcóticos que incluye fumigaciones aéreas y erradicación manual forzada de cultivos de uso ilícito y que se implementa en el marco de operaciones militares contrainsurgentes, se produjo el desplazamiento (en forma masiva) de 13.134 personas en cuatro municipios de los departamentos de Antioquia y Vichada. CODHES identificó 12 zonas en las cuales se evidencian altos niveles de intensidad de la confrontación armada o en las que grupos armados ejercen control sobre el territorio y la población civil: Zonas costera, piedemonte costero cordillera del departamento de Nariño, 1. Nororiente del Cauca, 2. Piedemonte de Putumayo y Caquetá, 3) Alto y medio Ariari, 4) Alto y medio Guaviare, 5) Arauca y norte de Boyacá, 6) Sur de Córdoba y norte de Antioquia, 7) Magdalena Medio, 8) Región central del Chocó (San Juan), 9 ) Montes de María, 10) Zona cordillerana del eje cafetero y, 11) Parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Persiste el impacto diferenciado del desplazamiento en mujeres, niños y niñas y grupos étnicos. Las mujeres desplazadas, como lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 092, enfrentan efectos desproporcionados de la violencia, discriminación y la inequidad tradicional. El segmento de edad de los niños y niñas más afectados por el desplazamiento se concentra entre cero y seis años. Las comunidades afro descendientes y sus territorios siguen en la mira de los grupos armados y de quienes tienen intereses asociados a los agro combustibles. En los primeros seis meses, alrededor de 10.690 personas pertenecientes a estas comunidades sufrieron el desplazamiento forzado.
Por lo menos 3.300 integrantes de pueblos indígenas fueron desplazados durante este semestre, lo que aumenta a 52.000 el número de indígenas desplazados desde 2002. En el Tribunal Permanente de los Pueblos,
en la Sesión indígena realizada en el Resguardo de Atanquez en Julio de 2008, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, alertó sobre la posibilidad de extinción de 32 pueblos indígenas como consecuencia del conflicto armado. CODHES advirtió que 21 de estos pueblos están asentados en el suroriente del país.
Así las cosas, mentir, mentir y mentir, es una estrategia fallida cuya cuota de desgracia se mide por las víctimas que ahora se niegan y por una realidad triste que se quiere maquillar con palabras, para ocultar la prolongación de nuestra propia tragedia. Octubre de 2008
En desarrollo de la política antinarcóticos que incluye fumigaciones aéreas y erradicación manual forzada de cultivos de uso ilícito y que se implementa en el marco de operaciones militares contrainsurgentes, se produjo el desplazamiento (en forma masiva) de 13.134 personas en cuatro municipios de los departamentos de Antioquia y Vichada. CODHES identificó 12 zonas en las cuales se evidencian altos niveles de intensidad de la confrontación armada o en las que grupos armados ejercen control sobre el territorio y la población civil: Zonas costera, piedemonte costero cordillera del departamento de Nariño, 1. Nororiente del Cauca, 2. Piedemonte de Putumayo y Caquetá, 3) Alto y medio Ariari, 4) Alto y medio Guaviare, 5) Arauca y norte de Boyacá, 6) Sur de Córdoba y norte de Antioquia, 7) Magdalena Medio, 8) Región central del Chocó (San Juan), 9 ) Montes de María, 10) Zona cordillerana del eje cafetero y, 11) Parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Persiste el impacto diferenciado del desplazamiento en mujeres, niños y niñas y grupos étnicos. Las mujeres desplazadas, como lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 092, enfrentan efectos desproporcionados de la violencia, discriminación y la inequidad tradicional. El segmento de edad de los niños y niñas más afectados por el desplazamiento se concentra entre cero y seis años. Las comunidades afro descendientes y sus territorios siguen en la mira de los grupos armados y de quienes tienen intereses asociados a los agro combustibles. En los primeros seis meses, alrededor de 10.690 personas pertenecientes a estas comunidades sufrieron el desplazamiento forzado.
Por lo menos 3.300 integrantes de pueblos indígenas fueron desplazados durante este semestre, lo que aumenta a 52.000 el número de indígenas desplazados desde 2002. En el Tribunal Permanente de los Pueblos,
en la Sesión indígena realizada en el Resguardo de Atanquez en Julio de 2008, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, alertó sobre la posibilidad de extinción de 32 pueblos indígenas como consecuencia del conflicto armado. CODHES advirtió que 21 de estos pueblos están asentados en el suroriente del país.
Así las cosas, mentir, mentir y mentir, es una estrategia fallida cuya cuota de desgracia se mide por las víctimas que ahora se niegan y por una realidad triste que se quiere maquillar con palabras, para ocultar la prolongación de nuestra propia tragedia. Octubre de 2008

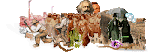

No hay comentarios:
Publicar un comentario