INTRODUCCION
Según afirman diversos especialistas, las relaciones entre Europa Occidental y América Latina, especialmente las relaciones de cooperación al desarrollo, han transitado por diferentes fases con un tipo de actor dominante en cada una de ellas. En la década de los sesenta, los gobiernos europeos mantuvieron una cierta distancia de sus homólogos latinoamericanos porque en muchos países del área regían sistemas autoritarios. En este contexto, se optó por privilegiar a los actores no gubernamentales y la ayuda al desarrollo europea se canalizó, básicamente, a través de partidos políticos, fundaciones, sindicatos y universidades. Además de apoyar los procesos de desarrollo, uno de los principales objetivos era respaldar la labor de las fuerzas democráticas de estos países. castigadas por las dictaduras v las violaciones de los derechos humanos.
Al tiempo que la democracia se restablecía en la mayor parte de los países iberoamericanos a lo largo de la década de los ochenta, la política de cooperación de los países europeos se reorientó hacia un diálogo gobierno a gobierno al objeto de sostener a las frágiles democracias en transición y reforzar, de esta manera, la legitimidad de los gobiernos elegidos. Ya en la década de los noventa, la recuperación de las economías latinoamericanas alimenta el interés de muchas empresas europeas por América Latina; las inversiones crecen y el comercio interregional se expande. En teoría, por lo menos, el principal actor del momento son los gobiernos y, en segundo lugar, pero con creciente importancia, las empresas. Los miembros de la llamada sociedad civil habrían pasado a un segundo plano en el panorama global de las relaciones eurolatinoamericanas.
Aun cuando estas ideas tengan, en líneas generales, bastante fundamento, son producto de un análisis algo limitado y rígido de la realidad que exagera algunas tendencias (la preponderancia del Estado en las relaciones interregionales) y subvalora otras (sobre todo, el espacio abierto para otros actores en las democracias latinoamericanas). Desde esta perspectiva, se atribuye a las relaciones interregionales un comportamiento pendular que habría oscilado desde unas relaciones configuradas por actores no‑gubernamentales a otras con predomino de la acción gubernamental, para luego volver a las no‑gubernamentales. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y plural; no puede entenderse la política de cooperación al desarrollo sin la importancia y complementariedad de los distintos actores.
En el momento actual, América Latina vive un período de consolidación democrática, ya que se está cimentando la gobernabilidad futura de la región. Los países donantes europeos han percibido la necesidad de ensanchar la base de la cooperación; la sociedad civil, el mundo empresarial, las universidades o los agentes de la cultura, entre otros, son actores perfectamente legitimados para incorporarse a las tareas del desarrollo. Dos razones lo justifican. En primer lugar, el convencimiento de que la gobernabilidad en América Latina es un desafío para toda la sociedad, y, no sólo, una preocupación de los gobiemos y de los actores políticos tradicionales. De ahí, que el apoyo internacional a la democracia y al desarrollo se dirija también al fortalecimiento institucional de ámbitos no estatales. Y, en segundo lugar, la exigencia de los ciudadanos y colectividades de Europa y América Latina por participar más activamente en el espacio público, y en concreto, en las acciones de cooperación internacional.
Este último argumento es el punto de partida del libro
Este informe contribuye a completar, con algunas valiosas piezas, el rompecabezas de las relaciones eurolatinoamericanas.
Este propósito constituye también el objetivo central de
La versión resumida del libro que ofrecemos en estas páginas, preparada por Christian Freres y Jesús Corral, con el apoyo de Antonio Sanz y Tomás Mallo todos del equipo de AIETI), sintetiza la información obtenida en los estudios nacionales y ofrece algunas reflexiones generales sobre las sociedades civiles europeas y su papel en la cooperación al desarrollo con América Latina. El libro incluye otras secciones. La más importante, consta de quince estudios nacionales que conforman la investigación propiamente dicha. Todos ellos comparten una misma estructura de contenido lo que favorece la cohesión del conjunto de la obra. En el último capítulo, se presentan unas implicaciones y reflexiones finales preparadas por el equipo de AIETI. Ya que el estudio posee un enfoque más bien académico, lo que se pretende en esta sección es ofrecer algunas pautas de carácter más práctico que satisfagan a quienes busquen una utilidad más concreta del documento.
Además, se incluye un amplio Anexo con la bibliografía; un listado de centros y personas entrevistadas en el curso de la investigación; un glosario de siglas y unas tablas con datos sobre la cofinanciación de
En paralelo a la publicación del libro y de su versión resumida, se editarán tres estudios monográficos que ofrecen información y análisis complementarios. El primero de ellos, escrito por Vanna Ianni, investigadora del Centro Studi di Politica Intemazionale (CeSPI) de Roma, repasa desde una perspectiva más teórica y especulativa, los actuales debates sobre el concepto de "sociedad civil" y reflexiona sobre la participación de las organizaciones civiles europeas en la cooperación internacional.
El segundo documento de trabajo, realizado por Ana Ayuso, investigadora de
El tercer documento, preparado por Giovanna Venegas, colaboradora de AIETI, es un ejemplo, aunque parcial e incompleto, del tipo de estudio que RECAL podría realizar en un futuro. El informe analiza cómo se percibe la cooperación civil europea desde un país latinoamericano, en concreto, de Perú. La selección de este país como objeto de una investigación particular no supone considerarle el más importante o característico de la región; al contrario, cada país latinoamericano presenta sus propias peculiaridades, e igualmente diferente es la cooperación civil europea que se realiza en cada país; la razón que lo justifica es la existencia, desde hace bastantes años, de un buen número de organizaciones civiles europeas activas en el Perú. Con la inclusión de este estudio se ha pretendido extender la red a varios centros latinoamericanos que comparten nuestro interés por la cooperación eurolatinoamericana.
***
El proyecto se inició en febrero de 1996. cuando AIETI contactó con los centros RECAL participantes en la investigación (Centre d'Etude et de Promotion des Rélations entre les Pays de
Durante los siguientes meses y hasta octubre de 1996,10s centros de RECAL se dedicaron a las tareas de investigación. A lo largo de este período, se enviaron diversos borradores a AIETI, que se encargó de una primera revisión. En noviembre de 1996, tuvo lugar en Bruselas una segunda reunión con el apoyo logístico del CERCAL, y donde se discutieron los informes enviados al objeto de resaltar los aspectos positivos y aquellos todavía incompletos.
En los meses siguientes, AIETI mantuvo un contacto continuo con los distintos centros, revisando borradores y solicitando posteriores reformas. Una vez entregados todos los informes finales, el equipo de AIETI ha ordenado los estudios según el esquema original. Ha sido éste un trabajo largo y complejo, bajo la responsabilidad fundamental de Antonio Sanz y que ha tenido como objetivo lograr la cohesión del conjunto de textos, sin perder por ello la riqueza y especificidad ‑ tanto de información como de enfoque y estilo ‑ de cada trabajo. Esta labor de ordenación y revisión se ha concluido en septiembre de 1997.
Los coordinadores del estudio quieren expresar su agradecimiento a todas las personas y organizaciones que han contribuido a hacer posible este estudio. En primer lugar, al personal de
En segundo lugar, el equipo coordinador quiere agradecer el apoyo moral manifestado por Guadalupe Ruiz‑Giménez, Secretaria General de AIETI. Ella ha alentado los esfuerzos, a menudo costosos y muchas veces difíciles, para poder trabajar en una red como RECAL.
Y en tercer lugar, el equipo coordinador quiere expresar su deuda de gratitud con el resto de centros de RECAL. En especial desea agradecer a los investigadores que han elaborado y coordinado los estudios nacionales:
· Alemania: preparado y coordinado por Klaus Bodemer, Director del IIK, con la colaboración de Petra Bendel y Sandra Carreras, IIK.
· Austria: preparado por Gerhardt Drekonja‑Konrat, del Instituto Austríaco para América Latina, y coordinado por Klaus Bodemer.
· Bélgica, Francia y Luxemburgo: preparados y coordinados por Paul Paule Bouvier, Administradora Delegada y Marcelo Ossandon, Coordinador del CERCAL, con la colaboración de Isabelle Thys, CERCAL.
· Dinamarca y Holanda: preparados por Kees de Groot, colaborador de CEDLA. ‑ España: preparado y coordinado por Christian Freres, con la colaboración de Jesús Corral, Antonio Sanz y Tomás Mallo.
· Finlandia y Suecia: coordinados por Bjorn Feuer, colaborador de LAIS. Finlandia: preparado por Eeva‑Liisa Myllymaki, Consejera en el Departamento de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Suecia: preparado por Dr. Bjorn Feuer.
· Irlanda y Reino Unido: preparados por Jean Grugel, Profesora del Departamento de Ciencia Política de
· Italia y Grecia: coordinados por José Luis Rhi Sausi, Vicedirector del CeSPI. Grecia: preparado por Cristina Zadra Asesora del Grupo Parlamentario de los Verdes en el Senado italiano y José Luis Rhi Sausi, CeSPI; Italia: preparado por Vanna Ianni, CeSPI y José Luis Rhi Sausi.
· Portugal: preparado por Jesús Corral, AIETI y coordinado por Christian Freres.
Sin la ayuda de todos ellos, no podría haberse completado este estudio, ni pensar en otros futuros a llevar a cabo. Ahora, el gran desafío es extender la red a otros centros latinoamericanos, conscientes a la vez, de la necesidad de mantener un tamaño de red relativamente pequeño para no perder la agilidad y la capacidad operativa.
Este agradecimiento se hace extensivo a las personas que han colaborado en la fase de edición del libro, Gloria Angulo y José Luis Ocasar.
Por último, los autores quieren dar las gracias a todas aquellas personas que han cedido su tiempo y sus conocimientos de forma desinteresada, haciendo posible la realización de esta investigación. Son, a fin de cuentas, la razón de este proyecto, y el equipo confía en que el resultado final les sea de alguna utilidad.
Los autores quieren señalar, asimismo, que las opiniones vertidas y los errores que pueda contener este estudio son de su responsabilidad exclusiva. Sólo esperan que el libro sea un fiel reflejo del enorme interés de este tema, del cual este estudio es sólo un primer gran esfuerzo.
Notas
(1). En una línea similar, AIETI lleva trabajando desde 1994 en un seguimiento de la cooperación de los Estados miembros de
VISION GENERAL DE
Introducción
Desde hace unos años se vive en todo el mundo un renovado interés por el papel de la sociedad civil. Diferentes tendencias e ideologías coinciden en reconocer su importancia como espacio de participación. Al mismo tiempo, se la reclama un creciente protagonismo en ámbitos que antes se encontraban bajo dominio exclusivo del Estado.
Este proceso de ampliación de la función de la sociedad civil ha sido particularmente evidente en
Los críticos a estas iniciativas hablan de la creciente privatización del Estado, mientras sus máximos proponentes creen que la sociedad civil puede contribuir a revitalizar o, incluso, "salvar" la democracia. Sin entrar en este debate, puede afirmarse que la realidad reside probablemente entre esos dos extremos y, si es cierto que el "renacimiento" de la sociedad civil conlleva ciertos riesgos, también presenta aspectos netamente positivos.
Las dificultades inherentes al propio tema de debate se incrementan por el hecho de que el estudio no trata con una única realidad nacional, sino con quince diferentes. Las sociedades civiles de los Estados miembros de
El presente capítulo tiene como finalidad resaltar los principales elementos comunes y divergentes de la cooperación al desarrollo que las organizaciones de la sociedad civil de los países de
La segunda parte revisa, brevemente, la evolución general de la cooperación civil europea con América Latina. En la tercera parte del capítulo se entra en mucho más detalle en la práctica de dicha cooperación; se estudia su vinculación con las políticas bilaterales de cooperación al desarrollo de los donantes europeos con la región y se analizan diferentes aspectos de la misma (objetivos, prioridades geográficas y sectoriales, modalidades, fuentes de financiación, y tipo de contrapartes, entre otros).
Finalmente, y a modo de conclusión, se presentan algunas ideas sobre las tendencias observadas; se plantean algunos escenarios posibles y las previsibles implicaciones para los distintos actores de la cooperación al desarrollo.
I. La Sociedad Civil y la Cooperación al Desarrollo
Qué es la sociedad civil ?
Un primer paso es definir el concepto de sociedad civil, aunque, como se apunta en un estudio complementario del mismo proyecto,(1) existe una gran polémica y debate al respecto. Una definición mínima podría ser aquella que define ala sociedad civil como aquel espacio de la esfera pública donde grupos auto‑organizados, movimientos e individuos que son relativamente autónomos del gobierno, intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridades y avanzar sus intereses (Linz y Stepan, 1996: 17). Podría añadirse, que esas organizaciones no forman parte orgánica del sistema político (ej. partidos), ni tienen un fin económico como objetivo principal (ej. empresas). No obstante, la sociedad civil necesita, para alcanzar cierta relevancia, relacionarse con estos dos ámbitos, además de con el Estado y los ciudadanos en general (Jorgensen, 1996: 36). No es, por tanto, un espacio aparte, sino que está plenamente integrado en el sistema (2).
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que centran nuestra atención están generalmente incluidas dentro de los llamados "colectivos solidarios" u "organizaciones altruistas" (que se diferencian de la filantropía individual por su naturaleza social) porque su actividad cooperativa persigue un objetivo determinado, que es un bien para terceros (ej. ayudar a los pobres), o bien de carácter público (la paz mundial, el desarme, etc.), y que en alguna medida tienen "la aspiración de transformación social de más amplio alcance" (Funes, 1995: 30).
No obstante, el presente informe también tratará de aquellas organizaciones cuyos objetivos principales son distintos (por ejemplo, un colegio de abogados que busca defender los intereses del colectivo) y que no aspiran, necesariamente, a "cambiar el mundo", pero sí desean expresar su solidaridad a través de actividades puntuales o más sostenidas de cooperación internacional.
Todas estas organizaciones cuentan con un mínimo de permanencia y organización, normalmente dan importancia al voluntariado y no buscan directamente beneficios económicos para sus miembros.
La sociedad civil y la cooperación internacional
Una vez establecida una definición básica de sociedad civil, puede analizarse brevemente su relación con la cooperación internacional. En general, el modelo de cooperación existente en cualquier país donante expresa, de alguna manera, el modelo social dominante en dicho país. Son, por tanto, dos realidades afines e inseparables; y, esa indivisibilidad, explica el gran número de diferencias existentes en las políticas de cooperación de los quince Estados miembros.
No obstante, también se detectan ciertas similitudes que reflejan la existencia de ciertos valores compartidos. Por ejemplo, la solidaridad es percibida en todos los países, con mayor o menor intensidad, como un deber del Estado y de los propios ciudadanos. Tanto es así, que los que están abiertamente en contra de la cooperación internacional conforman una muy pequeña parte de las sociedades europeas (3). Aunque, para ser justos, también es cierto que el universo de los que están activos en este campo no es muy grande.
Para entender cómo las sociedades civiles europeas se involucran en la cooperación internacional es preciso analizar el contexto en el que se desenvuelven. Dicho contexto se perfila a través de la observación de diferentes factores, entre otros, su desarrollo histórico, las características propias del país, el peso relativo de distintos sectores o el marco general de sus relaciones internacionales.
En cuanto a la evolución histórica de las sociedades civiles, una primera pregunta que surge con frecuencia es: de dónde aparecen las OSC? Una respuesta completa requeriría un exhaustivo estudio de la historia de estos países; no obstante, pueden distinguirse algunos elementos claves, suficientes para los propósitos de este informe.
En primer lugar, la sociedad civil es un fenómeno apreciable en Europa Occidental desde hace al menos dos siglos; surgiendo, más o menos, al mismo tiempo que el Estado moderno. A lo largo de su historia, la importancia de la sociedad civil ha sufrido muchos altibajos. Así, unos especialistas atribuyen a la sociedad civil un cierto papel en el largo proceso de formación del Estado democrático; otros, en cambio, argumentan que es uno de los frutos de ese desarrollo político.
Además de la democracia, otros factores han contribuido a conformar la sociedad civil europea. Algunos de ellos son: la idea de civilidad, la alfabetización masiva y la proliferación de medios de comunicación, la idea de nación, la libertad económica, la igualdad de la mujer y la importancia de las organizaciones voluntarias (Jorgensen, 1996: 14‑15).
Las organizaciones de la sociedad civil que centran nuestra atención tienen distintos orígenes, de los que cabe señalar cuatro principales.
Un primer origen destacado en todos los países es
Un segundo gnupo de organizaciones surgió a raíz del proceso de industrialización europeo y se relaciona con sindicatos y partidos de izquierda, particularmente con aquellos de la socialdemocracia. Estas organizaciones son importantes en los países escandinavos y en Alemania, mostrarán una temprana vocación internacionalista. Destacan, por ejemplo, las fundaciones políticas alemanas, muy activas internacionalmente desde los años sesenta. Un fenómeno menos extendido pero más reciente, es la aparición de una serie de organizaciones vinculadas a movimientos y partidos políticos conservadores que también podrían agruparse en esta categoría, de entidades de origen político.
Como parte del proceso de secularización social, surge un tercer tipo de organización conectada al movimiento humanista y con una base social de clase media. Estas organizaciones cuentan con un buen número de seguidores en algunas partes de Europa (un ejemplo incluido en este texto es HIVOS, organización holandesa) y tratan la solidaridad desde una "perspectiva exclusivamente ética" (Funes, 1995: 173). A diferencia de los grupos surgidos desde
Un cuarto grupo de organizaciones con orígenes difusos pero con creciente importancia, es aquel formado por organizaciones agrupadas bajo la denominación de "profesionales". Su procedencia es variada: la universidad, los colectivos profesionales (médicos, arquitectos, ingenieros, etc.) o el sector privado (i.e., fundaciones). En sus motivaciones combinan un cierto sentido ético con un afán de profesionalización en su trabajo, por lo que la ideología pasa a un segundo plano. Un ejemplo de organización profesional es Médicos Sin Fronteras, inspiradora de un gran número de entidades "sin fronteras ".
Actualmente es posible encontrar estos orígenes ‑ y otros más ‑ entremezclados en todas las OSC del viejo continente. Lo que las une a todas, en definitiva, son firmes valores de solidaridad y compromiso con la cooperación al desarrollo.
La siguiente cuestión a responder es: de qué forma se manifiestan estas organizaciones? Una respuesta breve señalaría que existen organizaciones activas en la cooperación internacional con todas las formas imaginables: asociaciones de vecinos, unidades especiales de sindicatos, centros universitarios, colegios profesionales, cámaras de comercio, fundaciones políticas, grupos de base y organizaciones no‑gubemamentales, por citar algunas.
Si se situaran las OSC a lo largo de una banda según su nivel de actuación, los grupos de base y asociaciones de vecinos se encontrarían en un extremo; estas organizaciones se centran en cuestiones locales, están organizadas de forma informal y se relacionan principalmente con actores de la misma comunidad. En el otro extremo se colocarían las coordinadoras o platafommas de ONGs y las fundaciones políticas, que se caracterizan por ser de ámbito nacional, con sede, casi siempre, en la capital; con una estructura formal y con relaciones a nivel nacional e internacional. En cualquier país, conviven ambos extremos junto con una masa de organizaciones situadas en posiciones intermedias (Jorgensen, 1996: 47).
No obstante, una vez centrada la atención en la cooperación al desarrollo y excluyendo otra serie de organizaciones con fines igualmente importantes, sean culturales, académicos o de otro tipo‑ el universo de organizaciones está bastante limitado. De hecho, las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONGs) destacan sobre los otros tipos de OSC. Estas organizaciones, que se definen a sí mismas por no ser gubernamentales, han experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años. En efecto, una multitud de organizaciones han asumido la identidad no gubernamental motivadas, en parte, por el reconocimiento y prestigio internacional del término. Se ha expandido, así, la definición de ONG, y se ha llegado a identificar a estas organizaciones como la única expresión de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo, lo que no se corresponde con la realidad.
De hecho, en la realización de este estudio, se presentaron ciertos problemas para identificar OSC activas en la cooperación con América Latina que no fueran ONGs. Una posible explicación es que al convertirse la cooperación al desarrollo en uno o en el principal objetivo de una institución de la sociedad civil. Io natural es considerarse miembro del mundo abierto de las ONGs de Desarrollo (ONGD: término utilizado para distinguir estas organizaciones de ONGs que tienen un alcance doméstico). En verdad, el término ONG esconde la riqueza interna de cada organización, sus orígenes, filosofía, sistema de trabajo, participación de socios, métodos de financiación, etc. De hecho, muchas ONGs son creadas por colectivos de base o grupos de solidaridad como un instrumento más para lograr sus objetivos solidarios, lo que refleja las complejidades de toda la sociedad civil.
Los autores quieren aclarar que consideran que la sociedad civil involucrada en la cooperación al desarrollo no se limita a las ONGD, a pesar de que dominen este campo, tanto por su número como por su influencia en políticas y debates.
Relación de la Sociedad Civil con el Estado
Otro aspecto en el que se presentan diferencias entre los países europeos es aquel que alude a la relación entre la sociedad civil y su Estado respectivo en materia de cooperación. En Holanda, por ejemplo, las instituciones de la sociedad civil son más autónomas respecto al Estado que en otros países. En Alemania, por el contrario, la relación ha cambiado a lo largo del tiempo; hasta los años ochenta era palpable la distancia entre la sociedad civil y el Estado, e incluso, se mantenía una oposición, una política de cooperación paralela, en especial en el caso de las fundaciones. Poco a poco la situación ha ido evolucionando, se han despolitizado las posturas y se ha producido un mayor acercamiento y, hasta una colaboración mutua entre el Estado alemán y la sociedad civil. En el extremo opuesto se encuentra Austria, país donde el Estado y buena parte de la sociedad civil mantienen una relación de dependencia mutua, muy neocorporativista. Se han establecido mecanismos de diálogo en materia de política de desarrollo entre las ONGs y el gobierno y en la actualidad, las ONGs poseen un mayor protagonismo en la acción de cooperación. Un fenómeno similar se observa en otros países, como España, donde el papel de la sociedad civil en la cooperación se ha ampliaconsiderablemente.
En general, son los ministerios de Asuntos Exteriores y las agencias de cooperación de cada país quienes proyectan la política de cooperación, si bien, la sociedad civil tiene un papel cada vez más relevante en el diseño de las políticas. En algunos casos, la sociedad civil actúa en cierta armonía con las actividades del Estado, como ocurre en Suecia, Finlandia o Irlanda. En otros casos, sin embargo, las relaciones son más tirantes y difíciles como sucede en el Reino Unido o Grecia. El caso del Reino Unido es más complejo porque las ONGs más grandes poseen una capacidad de interlocución directa con el gobierno de la que carecen las organizaciones de menor tamaño, lo que ha generado cierta división en el conjunto de ONGs.
Un caso particular es Francia, donde la concertación entre las ONGs y la cooperación oficial del Estado se realiza a través de
La cooperación de las sociedades civiles de
El contexto europeo. Qué es lo que distingue la cooperación al desarrollo de las OSC de
La distinción más relevante parece residir en el contexto en que operan las OSC de
De esta manera, estas organizaciones forman parte de una embrionaria sociedad civil europea que incluye también los esfuerzos de otras organizaciones en campos como la juventud o el medio ambiente. Para las OSC de los nuevos países miembros y de países con sociedades civiles más débiles (por ejemplo, Grecia). estas redes son útiles en su proceso de adaptación al "sistema comunitario".
No obstante, las sociedades civiles de los países comunitarios son muy heterogéneas debido a las peculiaridades propias de cada país. Así, Alemania sería un buen ejemplo de sociedad civil fuerte, amplia, compleja y diversificada, con tres grandes grupos de organizaciones: iglesias, fundaciones políticas, muy influyentes en la sociedad civil, y el resto de entidades, básicamente grupos de solidaridad y organizaciones de asistencia caritativa. Todas estas organizaciones tienen amplia presencia y participan activamente en la política exterior alemana.
En el extremo opuesto se encontraría Bélgica. La sociedad civil belga se caracteriza por ser muy fragmentada, fuertemente heterogénea, muy poco organizada internamente y desconectada del poder político. Tras la conclusión del proceso de federalización del Estado, la parte Norte del país está dominada por la corriente conservadora cristiana y la parte Sur por la corriente socialista. Las principales razones por las que se agrupa la sociedad civil belga son de tipo linguístico, político, territorial, cultural o económico, mezclándose todas ellas, en multitud de ocasiones.
El segundo elemento a destacar es la relativa importancia de las administraciones locales y regionales en
Con el objeto de profundizar en este tema, se ha previsto la publicación de un documento de trabajo, complementario a la investigación, sobre una comunidad autónoma española, Cataluña. Esta región, considerada como una de las comunidades históricas ha asumido, junto con el País Vasco y Navarra, mayores competencias que el resto de las comunidades españolas. Pero sobre todo, Cataluña cuenta con una sociedad civil muy dinámica, con muchas organizaciones activas en cooperación internacional, incluyendo algunas de las ONGs españolas de mayor dimensión.
En este nuevo contexto europeo, los actores descentralizados reclaman mayores competencias y muestran cada vez más interés por la cooperación internacional. Son los propios ciudadanos y las OSC quienes alientan este fenómeno, lo que ha contribuido al crecimiento del número de organizaciones de base local, que comprenden a muchas que no son ONGs activas en la cooperación al desarrollo. El localismo de algunas organizaciones civiles que cooperan con los PVD es otro rasgo más del amplio universo de organizaciones existente.
Esta reflexión remite al concepto de cooperación descentralizada, muy en boga en la actualidad. Este término se refiere, en un sentido más amplio, a la cooperación realizada por actores que no forman parte del gobierno central de un país. ONGs, universidades, grupos de empresas y administraciones descentralizadas son algunos ejemplos de actores descentralizados. Es en el Sur de Europa y, sobre todo, en Italia, donde la cooperación descentralizada parece más dinámica.
Dimensiones v trasfondo histórico. Resulta problemático intentar definir las dimensiones relativas de la sociedad civil de cada país europeo, pero es evidente que las diferencias son notables entre unas y otras sociedades. En Holanda, los países escandinavos o el Reino Unido, la sociedad civil cuenta con una larga y continuada tradición, lo que les ha convertido en las sociedades más fuertes y consolidadas del ámbito europeo. Estas sociedades desempeñan una labor muy organizada y pueden influir considerablemente en la esfera pública; al mismo tiempo, mantienen un relación de mutua confianza con el Estado, lo que permite llegar a un amplio consenso sobre diferentes cuestiones, aunque la relación no está exenta de algunas tensiones.
Sin embargo, en otros países que también cuentan con cierta tradición de asociacionismo, las OSC han atravesado por largos períodos de debilidad como consecuencia de la persistencia, hasta tiempos muy recientes, de regímenes autoritarios, como ha sucedido en España, Grecia y Portugal, o por cuestiones históricas de otra índole (por ejemplo, el caso de Irlanda, país que ha sufrido una constante pérdida de población a lo largo del último siglo). Estos países cuentan, actualmente, con sociedades civiles en proceso de consolidación pero, con una reducida capacidad de actuación en el ámbito público.
En una situación intermedia se sitúan otros países europeos con sociedades civiles consolidadas, pero con diferente trayectoria. En Alemania, por ejemplo, es en la posguerra cuando resurge y se transforma la sociedad civil, proceso que es apoyado por el propio Estado. En Francia, la sociedad civil surge en el contexto de un Estado fuertemente centralista. En Italia, el desigual desarrollo del país ha conformado una sociedad civil dinámica en el Norte y otra relativamente débil en el Sur, que a principios de los noventa enfrentó una grave crisis política.
Un factor a considerar es el diferente peso de los distintos sectores sociales de los países de Europa Occidental. En Dinamarca, por ejemplo, los organismos más fuertes provienen de
Otro aspecto que se destaca en la evolución de las sociedades europeas, es el tipo y grado de relaciones internacionales establecidas por cada uno de los países. La obligada apertura económica al exterior protagonizada por países como Holanda y Bélgica propició que sus sociedades hayan construido un complejo entramado de relaciones en otros países, dentro y fuera de Europa. El imperio británico ha legado, asimismo, una red de vínculos transnacionales que alcanzan a regiones, que como América Latina (con la excepción de Belice y Guyana, considerados más parte del Caribe), no han sido colonias inglesas. De manera similar, el impulso otorgado, en los dos últimos siglos, por el gobierno galo a la cultura francesa ha fructificado en estrechos contactos con muchas partes del mundo, que se mantienen hasta la fecha.
A pesar de que América Latina no fuera el centro de atención de ningún país europeo con la excepción de España, todos los países han mantenido intereses en la región. No obstante, la preponderancia estadounidense durante todo este siglo ha conducido a que, por lo general, los países europeos hayan mantenido un discreto perfil de actuación en la zona.
A partir de los años sesenta y particularmente en los setenta, un sector de la población europea se movilizará para que sus gobiernos diseñen una nueva política con América Latina, más autónoma de las directrices estadounidenses. Varios factores motivan este hecho. En primer lugar, el mayor conocimiento sobre la realidad de la región. En segundo lugar, las experiencias transmitidas por algunos visitantes europeos, junto con los contactos que se establecen con los numerosos latinoamericanos que estudian o que buscan asilo político en Europa. En tercer lugar, los propios cambios sociales que acontecen en Europa, que darán lugar a una mayor toma de conciencia sobre los problemas de otras partes del mundo, en particular aquellos relacionados con la violación de los derechos humanos y el incremento de las desigualdades. De hecho, las teorías sobre la dependencia que intelectuales y académicos latinoamericanos avanzaron en este período, tuvieron un eco muy importante en los países de Europa Occidental.
Todos estos factores contribuyen a un cierto relanzamiento de la presencia europea en América Latina, sobre todo, a raíz de la crisis centroamericana de los años ochenta y la recuperación de la democracia en el Cono Sur en la misma década La propia consolidación de
Desde entonces, distintas OSC europeas, a menudo inspiradas o, incluso, cread. por socios o trabajadores de origen latinoamericano (el caso de CIPIE en España, fundada por exiliados chilenos, es un ejemplo), trabajan para captar la atención de los líderes europeos sobre los temas latinoamericanos. Estas organizaciones realizan un gran número de actividades de cooperación y a veces ha actuado como actores indirectos de la política exterior de algún país europeo e la región (i.e., la "diplomacia paralela" de las fundaciones políticas alemanas).
Intereses v motivaciones. Como ya se señaló, el interés de las OSC por América Latina surge con fuerza a finales de los años setenta, como consecuencia de la propagación de los regímenes autoritarios en la región y la preocupación por la violación de los derechos humanos. En concreto las sociedades civiles de Alemania y Suecia se movilizaron tras la revolución cubana y la caída del gobierno de Salvador Allende en Chile. No obstante, los conflictos en Centroamérica e la década de los ochenta, con Nicaragua como epicentro, serán el acontecimiento que atraiga más intensamente la atención de las sociedades civiles europeas.
En general, cuanto mayor sea la participación de la sociedad civil en el conjunto del Estado, mayor es su presencia, motivación y experiencia en el mundo de la cooperación al desarrollo. Así, mientras los movimientos de solidaridad suecos llevan décadas ‑desde la época de Olof Palme‑ apoyando a los países en vías de desarrollo, en otros países como Portugal, sólo una mínima parte de la sociedad civil está sensibilizada en los temas de la cooperación.
La solidaridad internacional, las posiciones ideológicas y políticas, la defensa de los derechos humanos, la democratización de la sociedad y la búsqueda de un desarrollo alternativo sostenible son los principales motivos por los que un país participa en la cooperación al desarrollo. No obstante, influyen también otros factores como son un pasado cultural común, una misma lengua, los lazos familiares y afectivos, la similitud de problemas y situaciones, la influencia de los medios de comunicación o la toma de conciencia de los problemas que afectan a otros países.
II. La Evolución General de la Cooperación Civil Europea con América Latina
El presente informe tiene como fin el estudio de las acciones y la trayectoria de aquellas OSC que se dedican, como fin principal, a apoyar los procesos de desarrollo socioeconómico, político y cultural en los países en desarrollo y, más concretamente. en América Latina
Desde este planteamiento, la cooperación al desarrollo se orientaría a tres fines principales:
El proceso mismo de desarrollo. Este es, quizá, el fin más destacado que persigue la acción de cooperación internacional. Para lograr de este objetivo, una OSC y su contraparte en la comunidad organizan la cooperación alrededor de un proyecto o programa específico, con objetivos, plazos e indicadores definidos. En principio, no debe ser una acción aislada, sino integrada en un conjunto de medidas orientadas hacia el desarrollo de la comunidad beneficiaria.
La relación con la contraparte supone establecer contactos continuos, sin que tengan necesariamente un fin utilitario. Es este un aspecto de especial relevancia, ya que las OSC europeas dedican un esfuerzo considerable a buscar socios con los que compartan intereses y objetivos comunes. Esta relación contribuye a legitimar la acción de
La realización de campañas conjuntas de presión política frente a gobiernos nacionales, organismos internacionales, empresas transnacionales, etc. Existe un interés evidente por parte de las organizaciones europeas por involucrar a sus contrapartes en la realización de algunas actividades como son las acciones de sensibilización de la opinión pública sobre temas generales (i.e., el incremento de la brecha entre el Norte y el Sur) y cuestiones más concretas (ej., el coste social de la deuda externa), o simplemente, en acciones encaminadas al logro de cambios más profundos en el sistema de relaciones internacionales.
Las organizaciones europeas objeto de este estudio comparten estos fines y una metodología de trabajo similar; no obstante, cada una pone el acento en aquel aspecto que considera más prioritario. Sólo las más grandes ‑Oxfam en el Reino Unido, Misereor en Alemania o Manos Unidas en España, por citar algunos ejemplos‑ pueden dedicar recursos suficientes y continuados a estos tres objetivos.
En la evolución de la cooperación civil europea pueden distinguirse dos etapas. Una primera, en la que las organizaciones religiosas cuentan con un gran protagonismo. Las acciones son, principalmente, ayuda humanitaria ‑ donaciones de alimentos, ropa y otros materiales de primera necesidad ‑ a poblaciones víctimas de desastres naturales o de conflictos civiles e internacionales. En los años ochenta, abundan en América Latina los regímenes dictatoriales; la labor de las OSC europeas se concentrará en apoyar a los refugiados centroamericanos y a ONGs y grupos de base que mantienen una débil oposición democrática. De hecho, durante este período, algunos países como Holanda y Suecia sólo facilitarán ayuda por canales no‑gubernamentales. Esta ayuda será clave en aquellos países que, como Chile, vivían bajo regímenes autoritarios. Al tiempo, otro tipo de ayuda, en forma de becas y subvenciones, se dirige a aquellos exiliados latinoamericanos que viven en Europa, permitiéndoles adaptarse y mantener un nivel de vida decente. En este período, la cooperación con América Latina se enfocaba, pues, desde una perspectiva, ciertamente asistencial, con altas dosis de paternalismo y una escasa participación de los beneficiarios en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades.
Conforme cambia el contexto mundial y, específicamente el latinoamericano, la cooperación civil europea se va, asimismo, transformando. El peso relativo de la ayuda humanitaria decrece considerablemente y sólo es relevante para algunos países como Cuba o Haití, o en caso de catástrofes naturales. Cambia el enfoque y se amplía el abanico de organizaciones involucradas; en esta nueva etapa, las OSC europeas persiguen una mayor eficacia e impacto de sus acciones, lo que supone trabajar para conseguir un desarrollo duradero y sostenible. Uno de los desafíos principales de esta nueva cooperación será potenciar en las contrapartes latinoamericanas la participación y el sentido de propiedad sobre su desarrollo. Io que se conoce por "empowerment" (apoderamiento).
Es en la actualidad, cuando los gobiernos donantes empiezan a "descubrir" a las ONGs. Se considera, entonces, que los proyectos gestionados por estas organizaciones alcanzan de forma más efectiva a los beneficiarios ‑o al menos esa es 1. percepción pública y base de legitimidad de las ONGs‑, dadas las limitaciones que presentan los programas bilaterales de ayuda de gobierno a gobierno. El volumen de recursos para financiar estas organizaciones se incrementará notablemente, lo que podría explicar, al menos en parte, el crecimiento tan espectacular del número de ONGs en los últimos años (Smilie y Helmich, 1993). Esta nueva actitud hacia las ONGs reviste especial importancia para América Latina. Una de las prioridades de los donantes europeos es ayudar a fortalecer las sociedades civiles latinoamericanas; la cofinanciación de acciones de las OSC europeas se convertirá en una de las vías principales para realizar cooperación en este campo.
III. La Práctica de la Cooperación Civil con América Latina
En páginas anteriores se ha analizado el concepto de sociedad civil, su relación con la cooperación, se han identificado los distintos marcos institucionales y el peso relativo de cada institución. Este epígrafe pretende ofrecer un panorama de las actuales relaciones de cooperación de la sociedad civil europea con América Latina a través del análisis de sus aspectos más relevantes: prioridades geográficas y sectoriales; modalidades de cooperación (programas, proyectos y contrapartes) y características de sus principales agentes, las ONGs (tipo, fuentes de financiación, presencia en la región, etc). Se incorpora también, un cuadro sinóptico al final (Cuadro 1) que refleja los principales aspectos contenidos en este capítulo de síntesis.
Características Generales
Un paso previo al análisis de la cooperación de la sociedad civil, es describir, si quiera brevemente, la cooperación oficial al desarrollo de los países europeos con América Latina, ya que éste es uno de los marcos donde operan las ONGs europeas.
Aunque América Latina no es una prioridad en los programas de cooperación al desarrollo de
En cuanto a otras tendencias, se observa una creciente concentración de los recursos en un menor número de países latinoamericanos; en esta línea, Bolivia y Nicaragua recibieron juntos la cuarta parte de la ayuda bilateral hacia la región. Hay una gran convergencia entre todos los donantes de
La intensidad de las relaciones con la región es variable. Para España, América Latina es el área de actuación preferente, mientras que Francia o el Reino Unido dirigen sus intereses hacia otras regiones (sobre todo, Africa y Asia). Para Alemania, la región tiene una importancia política y geoestratégica que ha ido incrementándose desde el fin de la guerra fría. En otros países como Suecia o la misma Italia, la escasez de recursos públicos motivó una reducción de la presencia de la sociedad civil en la región. En el caso de Suecia, las ONGs canalizaron en 1995 alrededor de unos 250 millones de coronas (unos 25 millones de ecus) en actividades de cooperación con América Latina. En Italia, a pesar de la falta de recursos, el interés por realizar actividades de cooperación se mantiene, y la región latinoamericana se ha visto beneficiada del importante incremento de recursos de la cooperación de los municipios y regiones italianas.
No obstante, se aprecia que las ONGs europeas dedican, por motivos diferentes, una proporción cada vez menor de sus recursos a América Latina. Los fondos otorgados por las ONGs del Reino Unido apenas suponen el 10% del total de su ayuda y las alemanas dedican buena parte de su cooperación a sus vecinos países del Este. Por su parte, la sociedad civil francesa ha reducido también, su presupuesto; no obstante, las iniciativas "Grupo América Latina" y "Espacio América Latina", creadas con la pretensión de ser órganos de encuentro entre las ONGs y el Estado francés, pueden contribuir a paliar este menor interés. Las ONGs de Holanda, en cambio, prevén mantener el nivel de los recursos de la cooperación con América Latina.
En todo caso, las OSC de los países de
La cooperación de las ONGs con América Latina.
Tipo de organizaciones. La fragmentación social es una característica común de buena parte de los países europeos, aspecto que también se observa al analizar el mundo de las ONGs. Dos ejemplos característicos de esta situación son Bélgica y Francia. En el país belga, existen alrededor de 300 ONGs, la mayor parte de ellas situadas en la zona flamenca, y divididas según la ideología política y la comunidad en la que se insertan. Muchas de estas organizaciones de origen religioso, caritativo o misionero, mantienen profundos lazos con
La diferencia fundamental de las ONGs austríacas respecto de sus homólogas europeas radica en la escasez de recursos de estas organizaciones, salvo en aquellas vinculadas a
Una peculiaridad de las organizaciones del Reino Unido, especialmente entre las más grandes, es su propensión a formar consorcios con ONGs británicas o de otros países. Otra tendencia actual consiste en la transformación de algunas grandes organizaciones, originalmente británicas, en organizaciones multinacionales, como es el caso de OXFAM, Save the Children o Amnistía Internacional. Una última peculiaridad de la sociedad civil británica reside en el interés manifestado, en estos últimos años, por la difusión de los grandes temas de las cooperación al desarrollo entre la población, que ha llevado a que éste sea el principal objetivo para algunas ONGs: la educación al desarrollo de la opinión pública y la promoción de la sensibilidad y solidaridad en la sociedad. Una situación diferente se vive en Alemania, donde las instituciones de la sociedad civil no suelen trabajar en consorcios y, en la actualidad, no se interesan particularmente por las acciones de sensibilización y concienciación ciudadana vigentes en la décadas de los sesenta y setenta.
Fuentes de financiación. En la mayor parte de los países europeos, el Estado contribuye con un porcentaje importante a la financiación de las actividades de las ONGs, básicamente a través de convocatorias públicas. Las ONGS se financian, también, con los fondos que
En Alemania, las iglesias y las fundaciones son las instituciones que absorben el mayor número de fondos públicos, básicamente del Ministerio de Cooperación. Las instituciones de la sociedad civil, sobre todo las de pequeño tamaño, tienen mayores dificultades para acceder a dichos fondos y en conjunto, reciben no más del 6% del presupuesto público de cooperación.
Alrededor del 60% de los recursos que manejan las ONGs españolas provienen de fondos públicos. Esta considerable dependencia corre el riesgo de agravarse por el auge de la cooperación descentralizada, que canaliza sus fondos mayoritariamente a través de ONGs, y por el incremento, a partir de 1995, de las dotaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. En dicho año, se ha calculado que las ONGs españolas gestionaron alrededor de 15 millones de ecus para actividades de cooperación en América Latina. Una situación parecida sucede en Austria, donde las ONGs son muy dependientes de la financiación pública. A pesar de esta subordinación financiera, las ONGs ejecutan el 60% de los proyectos de la cooperación técnica; en cuanto al destino de sus fondos propios, una parte importante se dirige a proyectos de desarrollo en América Latina. Tanto para las ONGs españolas como para las austríacas, la aprobación anual de los presupuestos dificulta la planificación y la gestión de sus proyectos plurianuales. En Holanda, las cuatro ONGs más grandes dependen del gobierno holandés para conseguir financiación. Sus presupuestos pueden alcanzar los 350 millones de ecus, de los que aproximadamente el 40% se destina a la región latinoamericana.
En la misma situación se encuentran las ONGs danesas, supeditadas, en gr?lll medida, a los subsidios estatales y de los recursos de
En Finlandia, la mayor parte de la cooperación se canaliza a través de la cofinanciación de acciones de ONGs de tamaño grande. Según los datos existentes. en 1995, las ONGs finlandesas habrían destinado alrededor de 25 millones de marcos finlandeses a actividades de cooperación con América Latina.
Las ONGs griegas dependen, principalmente, de los recursos de
También en Francia se puede apreciar en los últimos años una disminución de los recursos propios y un aumento de las subvenciones públicas de los organismos internacionales, básicamente de
Por último, América Latina no ha sido una región de importancia para la cooperación belga; en 1993 se destinó a la región tan sólo el 19,1% del total de los fondos públicos de cofinanciación. No obstante, este continente interesa más a las ONGs que al Gobierno, y éstas cubren con su propio presupuesto los proyectos en la región. Además de las ayudas oficiales, las ONGs se benefician de las contribuciones financieras aprobadas por las comunas y las provincias para la realización de acciones de cooperación.
Cofinanciación de
Los cinco mayores beneficiarios de la ayuda comunitaria fueron: Brasil (46 millones de ecus); Perú (25 millones); Bolivia (20 millones); Chile (15 millones) y Ecuador (10 millones). En cambio, los cinco primeros beneficiarios de los proyectos realizados por consorcios son: Brasil (con 9 millones), Perú (con 2 millones) y Nicaragua, Cuba, y Haití, todos ellos con más de un millón de ecus. En cualquier caso, en ambos conceptos, Brasil y Perú ocupan las primeras plazas, situándose el país carioca, a una considerable distancia del resto. Por regiones, Mercosur recibe el porcentaje más elevado de la ayuda (39,5%), seguido del Grupo Andino (33%) y, a más distancia, Centroamérica (16,5%).
En cuanto a los principales receptores europeos, Italia es el país con mayor número de proyectos cofinanciados (1.012) seguido de Alemania (821), Bélgica (556) y España (513). Si se tiene en cuenta el monto total de subvenciones recibidas, vuelve a ser Italia (46 millones de ecus) quien ocupa el primer lugar, seguida de Alemania (39 millones) y de España (30 millones), estando el resto de países muy distanciados. Brasil es el principal receptor de los proyectos italianos (13 millones) y de Alemania (10 millones), aunque los fondos alemanes también se dirigen a Perú y Nicaragua. Las ONGs de España en cambio, dedican casi 7 millones a Perú y
Presencia de oficinas / representación en América Latina. El establecimiento de representaciones permanentes en América Latina no es habitual en las organizaciones europeas, que suelen preferir realizar visitas cortas sobre el terreno. Una excepción son las fundaciones políticas alemanas; las más relevantes mantienen una red de oficinas locales e incluso regionales en la zona. Algunas organizaciones han establecido una oficina con cobertura general para América Latina, como es el caso de algunas ONGs austríacas con una Oficina Regional en Nicaragua. Pero otras organizaciones realizan un seguimiento puntual mediante el envío de representantes, colaboradores o voluntarios, como es el caso de las ONGs finlandesas o griegas. En una situación similar se encuentran las ONGs españolas; muy pocas cuentan con representación permanente, mientras que una organización importante, Intermon, mantiene una red de representantes que podrían convertirse, en un futuro, en oficinas propias. Las ONGs británicas apenas cuentan con oficinas y, de hecho, están disminuyendo su presencia tanto física como de envío de cooperantes de larga duración.
En Suecia varias ONGs intermediarias están presentes con oficinas propias en América Latina, lo que permite que un gran número de organizaciones envíen cooperantes suecos. Las organizaciones holandesas están comenzando a crear oficinas en América Latina, normalmente en cooperación con otras ONGs europeas. Con respecto a Italia, y dada su fuerte presencia en la región, las principales ONGs han abierto oficinas en distintos países de América Latina, e incluso, en algunos, existe una oficina coordinadora nacional de las ONGD italianas. Es cada vez más frecuente, que las sedes centrales de estas organizaciones deleguen progresivamente más funciones a estas oficinas locales, favoreciendo así su profesionalización.
En cualquier caso, es probable que el número de representaciones crezca en los próximos años; paralelamente, el incremento de los recursos favorece la profesionalización de los cooperantes y, en la actualidad, se tiende a enviar personal técnico de apoyo a la zona para misiones de corta duración, especialmente en el sector de la salud.
Concentración geográfica, temas y sectores
Países v subregiones. La mayor parte de las OSC de los países de
Las organizaciones alemanas concentran aproximadamente el 30% de sus actividades de cooperación en América Latina. Mientras que las fundaciones políticas tienden a extenderse por todo el continente ‑ dando cierta prioridad a los países grandes ‑, las iglesias y los grupos de solidaridad trabajan más en Centroamérica y en los países andinos. Las prioridades en la selección de los países han ido cambiando según la situación política del momento. En los años sesenta y setenta, Perú y Chile fueron los principales receptores de la ayuda, mientras que en los ochenta Nicaragua, El Salvador y Guatemala absorbieron un mayor número de proyectos; en los noventa, Bolivia, Guatemala y Colombia son los principales beneficiarios.
Aquellos países europeos que cuentan con menos recursos, o para los que América Latina no es zona preferente de cooperación, realizan únicamente actividades en algunos países concretos. Así por ejemplo, las OSC de Luxemburgo tiene algunos proyectos en El Salvador y en Brasil; las griegas prestaron especial atención a Ecuador durante los años 1995 y 1996; y las de Francia, canalizan proyectos sobre todo hacia México y Brasil.
Un caso particular es Nicaragua, que ha sido, durante muchos años, zona prioritaria de la cooperación de muchos países del Norte de Europa (Suecia, Austria, Holanda o Finlandia). Las razones que justifican este interés y apoyo especial obedecen a cuestiones ideológicas y políticas. El triunfo de la revolución sandinista contra el dictador Somoza representó para los sectores progresistas de la sociedad civil europea un cierto sentimiento de triunfo de sus propias ideas.
La cooperación italiana es una de las más diversificadas. Las instituciones de este país han impulsado su presencia en los países del Cono Sur, con el fin de reforzar las estrategias y sistemas organizativos de sus contrapartes, de cara al proceso de Mercosur. Además, las ONGs italianas están interesadas en los países caribeños, especialmente en Nicaragua. También España mantiene una presencia en toda la región latinoamericana: un 45% de la cooperación no gubernamental se dirige a la región andina y especialmente a Perú; un 30% a Centroamérica; un 15% se destina al resto de los países del Cono Sur y el 10% a la zona del Caribe.
Temas y sectores principales
La pobreza, el fortalecimiento institucional, la democratización y el apoyo a las microempresas son los sectores principales para las organizaciones de algunos países europeos como Austria, España y Alemania. En el caso de este último país, las iglesias y los grupos de solidaridad coinciden en estas prioridades, pero no así las fundaciones políticas, que al estar más orientadas hacia las capas medias y altas de la población, cuentan con otras preocupaciones. Además de estos temas, la salud, el medio ambiente y la educación son también prioridades para muchas entidades europeas, como las de Grecia, Portugal, Italia, Dinamarca y Finlandia.
Sin embargo, las organizaciones de algunos países prefieren trabajar en temas y sectores específicos. En concreto, las OSC de Irlanda se preocupan, sobre todo, de la defensa de los pueblos indígenas y la resolución de conflictos armados; las organizaciones portuguesas facilitan asistencia técnica y suministran bienes de equipo; las de Luxemburgo trabajan, principalmente, en temas relacionados con la mujer y la promoción empresarial y las ONGs belgas están especializadas en la infancia y en la población indígena.
Modalidades de cooperación
Programas v provectos. El conjunto de la cooperación civil europea se realiza a través de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo de duración variable según el tipo de proyecto y el país que lo lleve a cabo.
En Alemania, la duración media de los proyectos es superior a los cinco años, aunque pueden oscilar desde unos meses hasta más de diez años. En lo que se refiere a la gestión de los mismos, las iglesias alemanas suelen delegar en las contrapartes locales, en coordinación con las oficinas en Alemania. Los proyectos de los grupos de solidaridad son gestionados mayoritariamente por las sedes centrales alemanas y por último, técnicos expatriados gestionan directamente los proyectos de las fundaciones políticas en estrecho contacto con las casas matrices.
En España, los proyectos suelen tener una duración promedio de algo más de un año. Son, por lo general, proyectos discretos, de una duración finita y con una vinculación limitada a otras actividades. En cuanto a la gestión de los mismos, destacan varios aspectos. En primer lugar, muy pocas OSC conciben sus actividades en términos de programas, con la excepción de algunas fundaciones, que han puesto en marcha diversos programas de becas, pero que están diseñados unilateralmente. En segundo lugar, no existe tradición entre las ONGs españolas de trabajar en consorcios o de presentar proyectos en común con otras organizaciones; sólo el 10% de los proyectos presentados a subvenciones entre 1989 y 1994 estaban propuestos por dos o más ONGs. Por último, cada vez cobran más importancia las actividades de sensibilización de la población, casi siempre ligadas a proyectos realizados en Latinoamérica.
Las ONGD italianas cooperan, sobre todo, a través de proyectos y casi todas tratan de garantizar la continuidad de su presencia en la zona. Sin embargo, han sido frecuentes las voces críticas contra la política del "proyectismo", mientras que la visión dominante en la actualidad es de ir transformando las acciones específicas en proyectos integrados en programas de desarrollo local, en línea con el enfoque descentralizado de la cooperación alemana.
En el Reino Unido, el principio fundamental que rige la cooperación entre las instituciones de la sociedad civil y América Latina es el del co‑desarrollo, es decir, el beneficio mutuo. El objetivo, por tanto, es desarrollar programas de cooperación basados en el concepto de asociación a través de la creación de redes de ciudadanos de distintas nacionalidades que tengan ideales comunes, rompiendo de esta manera el tradicional esquema de cooperación Norte‑Sur. Sin embargo, el programa típico de las instituciones de la sociedad civil sigue siendo el del proyecto discreto, de duración finita, que en la práctica se renueva automáticamente. Los proyectos son muy variados y los temas de carácter genérico.
Tanto las ONGs de Finlandia como de Irlanda suelen realizar proyectos puntuales y de duración media, mientras que la cooperación austríaca trabaja sólo a través de proyectos individuales. Las ONGs griegas, de escasa experiencia y con poca capacidad para organizar programas complejos, realizan proyectos de corta duración (tres años como máximo), que casi siempre son gestionados por sus contrapartes latinoamericanas. Similares problemas padecen muchas organizaciones portuguesas, con escasa actividad en la región y con proyectos de pequeñas dimensiones.
Las contrapartes latinoamericanas. Los proyectos de las iglesias alemanas y de las ONGs danesas son los que más se apoyan en el sistema de contrapartes locales que, normalmente, son ONGs intermediarias y organizaciones de base.
Estas son también las contrapartes elegidas por las ONGs austríacas, ya que no suelen trabajar con entidades públicas. Por su parte, las contrapartes de las fundaciones políticas de Alemania suelen ser sindicatos, cooperativas, cámaras de comercio, instituciones políticas y centros de capacitación e investigación. Las OSC holandesas apoyan y capacitan también a sus contrapartes locales, muchas de ellas municipios que realizan sus propias aportaciones a los proyectos. En muchos casos, las contrapartes son ONGs locales de la misma afiliación religiosa o ideológica, si bien este aspecto es cada día menos relevante y lo que realmente interesa es su capacidad técnica. Los proyectos más relevantes de las organizaciones holandesas en los últimos años, son aquellos que apoyan un sistema de crédito y las organizaciones de comercio justo.
En España, casi todos los proyectos son gestionados directamente por contrapartes latinoamericanas. Las contrapartes suelen ser ONGs, tanto intermediarias como organismos de base ya que pocas organizaciones trabajan con entidades públicas o con empresas en América Latina. La confianza mutua y el conocimiento previo son los criterios que se tienen en cuenta a la hora de elegir contrapartes. Muchas ONGs trabajan casi exclusivamente con organizaciones locales homólogas, como Cáritas y su red internacional en la región. Algunas de las ONGD españolas de mayor tamaño y experiencia han intentado desarrollar relaciones de asociación con sus contrapartes locales, pero sin haber definido completamente la estrategia de actuación.
Este interés por fomentar una relación de verdadera asociación es compartido por algunos actores de la cooperación descentralizada italiana. En Italia, las contrapartes suelen ser entidades similares, seleccionadas por la afinidad de problemas que presentan con sus homólogas italianas. En Suecia, las contrapartes suelen ser organizaciones locales o internacionales y, en ocasiones, las propias entidades públicas. Las ONGs del Reino Unido trabajan normalmente con organizaciones locales.
IV. Conclusiones y Reflexiones
Es evidente que intentar sacar conclusiones de toda la información presentada en los quince estudios nacionales y en los documentos complementarios no es tarea fácil. En este epígrafe se presentan unas conclusiones basadas en la información facilitada en las partes previas de este capítulo, y unas reflexiones de carácter más ~eneral.
En esta primera parte, se explican algunas conclusiones acerca de la cooperación civil europea con América Latina. El primer aspecto a destacar es la variedad de organizaciones presentes en la cooperación, así como los distintos tipos, niveles y formas de cooperar. En efecto, a pesar de que las OSC de los Estados miembros compartan un mismo espacio, el vínculo comunitario, y que existan ciertos intereses y temas comunes, pueden distinguirse fuertes peculiaridades nacionales y subnacionales. Por citar sólo algunos ejemplos: la estructura de pilares en países como Holanda, actualmente en crisis, caracteriza a la sociedad civil de aquel país. El papel especial de las fundaciones políticas alemanas es único en el contexto europeo e internacional. Por último, la existencia, en el Reino Unido, de una serie de ONGs "multinacionales" (como Oxfam) que trabajan en muchos campos distintos, constituye un elemento diferenciador de la cooperación británica.
La creciente importancia de
América Latina es una región prioritaria para relativamente pocas OSC europeas; no obstante, muchas organizaciones la consideran como una zona secundaria. Varias razones justifican este menor protagonismo. Una primera causa radica en el interés demostrado por la región en décadas anteriores. En los años sesenta y setenta, e incluso en la "década perdida" de los ochenta, Latinoamérica transmitió una considerable sensación de dinamismo político y social, concentrando la atención de muchas OSC europeas. En los noventa, sin embargo, se la percibe como una región más o menos democrática y encaminada hacia el desarrollo económico donde, si bien persisten muchos problemas, se considera que su población está plenamente capacitada para enfrentarlos.
Una segunda causa se encuentra en la situación extrema de otras regiones del mundo: Africa y algunas partes de Asia sufren una pobreza más aguda que América Latina y demandan mayores recursos. En tercer lugar, los países de
Restarían, por tanto, aquellas OSC europeas que realmente están interesadas en la región y cooperan al objeto de establecer relaciones a largo plazo. El presente estudio ofrece una muestra suficientemente amplia del tejido asociativo de los quince Estados miembros que, aún siendo sólo una parte del universo existente, ofrece muchos elementos para ser optimistas. En general, estas organizaciones manifiestan un gran compromiso con América Latina y un interés por incrementar y profundizar estas relaciones. Sin embargo, como ya se ha señalado, sólo un pequeño grupo de organizaciones, en concreto, aquellas proclives a crear redes europeas y latinoamericanas, ya sean de carácter general (i.e., Copenhague Intiative for Central America ‑CIFCA‑, una red de cabildeo de una docena de agenclas europeas) o más específico (i.e., plataformas sobre Cuba, Chiapas, etc.), son realmente capaces de llevar a cabo este deseo.
Las organizaciones más activas en América Latina son, por un lado, aquellas vinculadas a
No existe, sin embargo, una única estrategia de actuación; al contrario, unas organizaciones muestran un enfoque más asistencialista, otras buscan el "codesarrollo" y muchas otras se encuentran en una situación intermedia. Sólo las grandes organizaciones de
Aunque la información disponible sobre los recursos financieros que las OSC europeas canalizan hacia América Latina es escasa, los datos señalan que se está realizando un importante esfuerzo económico. Una muestra es que sólo en cuatro años, de
Ahora bien, existen algunos indicios que sugieren que esta vía de financiación podría haber llegado al límite, en parte porque
En todo caso, un aspecto peculiar de la cooperación con América Latina es el hecho de que algunos gobiernos destinan mayores recursos a la región mediante el cofinanciamiento de proyectos de ONGs que desde sus propios programas bilaterales de cooperación. De alguna manera, no necesariamente intencionada, la cofinanciación compensaría la menor importancia que la cooperación oficial concede a la región.
En términos generales, la cooperación civil europea se centra en dos subregiones, Centroamérica y los Andes, y en un país, Brasil. De los países centroamericanos destaca, sobre todo, Nicaragua. No obstante, parece que las actividades allí desplegadas pueden haber llegado al máximo, mientras que, al mismo tiempo, aumenta notablemente la cooperación en Guatemala. En la zona andina, Bolivia y Perú, dos destinos tradicionales de la cooperación civil europea mantienen su importancia debido sin duda a que ostentan los índices de pobreza más altos de la región y numerosa población indígena se encuentra muy marginada.
La condición de Brasil como país prioritario de la cooperación civil europea se justifica por varias razones: su gran tamaño y las enormes desigualdades regionales; la existencia de grandes bolsas de pobreza, en particular, el problema de los niños de la calle; sus problemas medioambientales, especialmente la conservación de los bosques tropicales; los fuertes lazos que mantiene con Europa y, por último, la escasa importancia que tiene este país para la cooperación oficial europea. De hecho, Brasil es el primer beneficiario de la cooperación de las OSC de algunos países europeos, como Italia y Portugal, a considerable distancia de otros países latinoamericanos.
Otro país por el que crece el interés de las organizaciones europeas es Cuba. La reducida cooperación oficial, la convicción de que la vía no gubernamental parece ser la única forma de promover alguna reforma y las motivaciones ideológicas de algunas ONGs, que perciben al país como el "último bastión antiimperialista", justificarían esta progresiva atención.
Al mismo tiempo, se percibe un cierto movimiento por reducir, no la presencia. pero sí la actividad de la cooperación civil en los países de mayor nivel económico (Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela). Pese a ello, algunas organizaciones latinoamericanas de estos países pretenden hacer una cooperación entre los países del Sur, es decir, cooperar con aquellos países más pobres de la región, y han buscado asociarse con OSC europeas. A pesar de que estos esfuerzos no pasan de ser, hasta el momento, anecdóticos, es ésta una fórmula con muchas posibilidades, a la que se debe prestar más atención en el futuro.
En cuanto a los temas y sectores de actuación, no existen unas prioridades generalizadas con la excepción del fortalecimiento institucional. Aunque ha sido un sector tradicional de la cooperación, en la actualidad, se le concede un nuevo énfasis, que se traduce en un mayor interés por la formación y la capacitación, aspectos que son integrados automáticamente en programas y proyectos. El apoyo en las microempresas a través de la asistencia técnica y financiera absorbe cada vez más interés. Asimismo, en paralelo al proceso de descentralización administrativa que experimentan muchos países latinoamericanos, las OSC europeas están potenciando, a su vez, acciones de apoyo al desarrollo local mediante proyectos de fortalecimiento municipal, capacitación de las organizaciones locales, campañas de educación, etc.
En algunos países y zonas se marcan prioridades más claras. En Centroamérica, por ejemplo, una de las prioridades es la rehabilitación y reinserción de los grupos armados y militares. En el área andina, el gran desafío es la inserción social de los grupos indígenas manteniendo, al mismo tiempo, sus identidades culturales; más polémicos resultan los proyectos de "desarrollo alternativo" con el objetivo de fomentar cultivos alternativos a la coca. En Cuba, la cooperación es básicamente humanitaria, debido a la retirada de la ayuda soviética y a la falta de suficientes organizaciones civiles autónomas.
En relación a la presencia física en América Latina, la práctica totalidad de las ONGs europeas trabajan por medio de sus contrapartes latinoamericanas. Son estas organizaciones locales quienes inician, por lo general, el proceso que eventualmente se materializa en una actividad concreta. La financiación de
Sin embargo, sólo unas pocas organizaciones establecen oficinas permanentes en la zona. Otras ONGs son más proclives a enviar voluntarios, normalmente por periodos de tiempo limitados y ligados a proyectos concretos. No obstante, actualmente, se prefiere reducir el envío de voluntarios jóvenes sin experiencia y sustituirlos por voluntarios expertos en misiones cortas. De esta manera, se evita depender de personal europeo y se abaratan los costes.
Al igual que las europeas, las organizaciones latinoamericanas tienen una tipología muy variada. Pueden señalarse, no obstante, dos tipos básicos. Un primer grupo son las organizaciones de base, cuyos miembros pertenecen a la comunidad donde trabajan; suelen ser de pequeñas dimensiones, limitan su actividad a un territorio local determinado y algunas no gozan de personalidad jurídica. El segundo grupo son las organizaciones intermediarias, de mayor tamaño, con base regional o nacional y con pleno reconocimiento jurídico. Con frecuencia, varias organizaciones de base se agrupan para crear instituciones "paraguas" que, con el tiempo, se convierten en intermediarias. Son estas organizaciones intermediarias las que establecen vínculos más consistentes con las organizaciones internacionales tanto porque acceden a mayor cantidad de información y su personal cuenta con una formación superior ‑ muchas veces en Europa o en Estados Unidos ‑, como por tener un contacto más estrecho con los gobiernos latinoamericanos, siendo, a veces, subcontratadas para gestionar determinados programas sociales.
Muchas OSC europeas están estableciendo, junto a sus contrapartes locales, contactos con
La segunda parte de estas conclusiones recoge algunas reflexiones más generales extraídas del análisis de toda la información acumulada en el curso de la investigación. Un aspecto que subyace a todo el análisis, es la enorme capacidad que tienen las OSC de movilizar ciudadanos y recursos para la cooperación al desarrollo. Es esta capacidad la que explica, en gran medida, porqué algunos países mantienen la cooperación con América Latina cuando no existen intereses de otro tipo o, ayuda a comprender porqué la sociedad civil dedica, proporcionalmente, más recursos a la cooperación con esta región que el propio Estado.
No obstante, esta fuerza y potencial de la sociedad civil no son inalterables, sino que se modifica al mismo tiempo que cambia el entorno, es decir, fluctúan según varíen los contextos nacionales y europeos de donde surgen. Es probable, que el actual discurso sobre la importancia de la sociedad civil exceda su capacidad para lograr un cambio significativo en el actual sistema de relaciones euro‑latinoamericanas y no debe pensarse, por tanto, que las OSC pueden resolver por sí solas los problemas de estas relaciones interregionales.
Más bien, las organizaciones de la sociedad civil añaden complejidad y riqueza a estas relaciones. Al igual que gobiernos y empresas, los otros actores principales de la cooperación, las OSC manifiestan divisiones y diferencias de opinión entre ellas y, con respecto al resto de agentes. Los conflictos y tensiones se extienden en numerosos ámbitos, no sólo en el económico (i.e., ONGs que exigen mejores condiciones en los programas de co‑financiación), sino también, respecto de su legitimidad (i.e., algunos donantes creen que las ONGs deben dedicarse únicamente a realizar proyectos de base). La diferencia, a veces radical, entre OSC y empresas sobre cómo debe ser el proceso de desarrollo es fuente de importantes tensiones en sus relaciones, aunque las experiencias de colaboración y cooperación mutua son cada día más habituales.
Estas reflexiones conectan con un tema muy presente en los estudios nacionales: cómo mejorar el diálogo y la concertación entre las OSC y los Estados. Es decir, cuál es la posición que deben mantener las OSC para conservar su autonomía y no convertirse, al mismo tiempo, en máquinas burocráticas que pierdan el contacto con el lado humano de la cooperación al desarrollo. Las presiones que sufren estas organizaciones desde arriba (los gobiernos) y desde abajo (sus propias bases) son contradictorias y las fuerzan a mantener un equilibrio muy delicado. Desde la década de los ochenta, los fondos para cofinanciar proyectos han crecido notablemente en la mayoría de los países europeos, lo que ha llevado a cuestionar la propia identidad no gubernamental de las ONGs; paralelamente, los propios gobiernos de los Estados miembros están interesados en mantener un diálogo constante y fluido con estas organizaciones sobre cuestiones cada vez más amplias de la política de cooperación.
En este contexto, las OSC se encuentran necesitadas por un lado, de establecer diferencias con el Estado y por el otro, de atender las presiones de sus bases y contrapartes internacionales. Una vía de actuación es intentar influir en todas aquellas políticas relevantes para las relaciones Norte‑Sur (comercio, defensa, finanzas, etc.). No obstante, se encuentran con varios obstáculos. En primer lugar, a pesar de su buena capacidad de organización y de ejecución de proyectos, estas organizaciones son débiles en las tareas de acumulación de información y nuevos conocimientos o en el trato con su entorno social (Jorgensen, 1996: 51). En efecto, tal y como se ha detectado en un número importante de las OSC aquí estudiadas, las organizaciones tienden al aislamiento, limitándose a gestionar sus proyectos y, a lo mejor, a formar parte pasiva de varias redes. Sus relaciones son limitadas y poco profundas y carecen de capacidad de análisis, lo que reduce su posible influencia en aquellos procesos que requieren una visión más global o "macro". Algunas organizaciones, conscientes de esta situación, han diseñado estrategias para superar sus debilidades, pero la gran mayoría no parecen preocuparse de nada más que de su propia supervivencia.
En segundo lugar, los gobiernos limitan considerablemente las posibilidades de las organizaciones de influir en sus políticas, porque predominan otros intereses, económicos principalmente, pero también geoestratégicos. La situación en
Una discusión similar ha surgido también en la propia América Latina. La debilidad de algunos gobiernos les ha obligado a subcontratar un gran número de programas sociales con ONGs latinoamericanas, hecho que afecta a las relaciones que éstas mantienen con sus contrapartes europeas (en este sentido, véase el estudio nacional sobre Alemania). De todos modos, el hecho de que las sociedades civiles latinoamericana y europea cuenten con problemas similares, puede considerarse positivo, en la medida en que contribuye a crear un diálogo más profundo, más frecuente y sobre todo, más igualado entre las partes. Puede que las organizaciones del Norte hayan pecado de un cierto paternalismo en sus actitudes y de un exceso de protagonismo, al pretender representar al Sur en diversos foros, muchas veces sin apenas haber realizado consultas con sus contrapartes en los países en desarrollo.
Otra de las debilidades de estas organizaciones europeas estriba en las dificultades que tienen para establecer alianzas estratégicas con otras OSC del Norte y del Sur. Para ello, se necesita una gran dedicación de tiempo y unos recursos mínimos. Sin embargo, los financiadores ‑ tanto públicos como privados ‑ presionan constantemente para que la práctica totalidad de los fondos se destine a proyectos y programas concretos de cooperación. Como consecuencia, el establecimiento de relaciones y contactos personales transnacionales es, para muchas OSC, una actividad secundaria. Afortunadamente, las propias OSC latinoamericanas están fortaleciendo sus lazos horizontales con organizaciones regionales y de otras áreas en desarrollo.
Una cuestión de suma importancia es el impacto de todos estos esfuerzos de la cooperación civil. El PNUD afirma que la mayoría de las ONGs "no alcanzan el 5‑10% más pobre" de la gente en los PVD (PNUD, 1993: 7). Una especialista que analizó la cooperación de ONGs internacionales en Centroamérica apunta:
Los proyectos que he visitado a finales de los años ochenta fracasaron por completo [en su intento] de contribuir al bienestar material de la comunidad, o hacían contribuciones que sólo eran marginales (Macdonald, 1997: 144).
Aunque este análisis pueda ser algo pesimista, muestra una tendencia en la literatura sobre ONGs (véase, por ejemplo, Hulme y Edwards, 1997). Si bien, el presente estudio no incluye el tema del impacto, éste es un aspecto muy relevante en la discusión. Durante bastante tiempo, los donantes han pensado que la labor de las ONGs era bastante efectiva en cuestiones como la reducción de la pobreza. Sin embargo, se han realizado pocas evaluaciones concluyentes al respecto, lo que ha sembrado algunas dudas en la comunidad de donantes sobre la conveniencia de dedicar un monto tan elevado de recursos para financiar las actividades de las OSC; esto no supone que pretendan cerrar programas, pero sí, ser más exigentes.
No sólo los gobiernos de los países donantes, sino también las propias OSC y sus contrapartes en el Sur presionan para incrementar su eficacia y obtener un mayor impacto. Lo que las organizaciones del Sur pretenden de sus socios europeos es. sobre todo, apoyo para su fortalecimiento institucional, ya que a largo plazo, esta ayuda incrementará su autonomía frente a los financiadores. La realidad, sin embargo, es que pocos donantes conceden fondos para el fortalecimiento institucional de las organizaciones de los países en desarrollo. Como ya se ha señalado, sólo algunas OSC europeas están prestando más atención a este tema porque lo consideran fundamental para la sostenibilidad de sus propias acciones; no se sabe mucho de los resultados de estos esfuerzos, pero, desde luego, es un aspecto que reclama un mayor interés y seguimiento.
También se están produciendo cambios en las formas de financiación en los países de
Esta proliferación de organismos financiadores favorece la autonomía de cualquier OSC pero, al mismo tiempo, ha contribuido a incrementar la demanda de fondos. Han surgido muchas nuevas organizaciones, algunas con orígenes sociales muy diversos, que han empezado a interesarse por la cooperación. Esta proliferación de organizaciones, reflejo de una sociedad plural y dinámica ha dado lugar también a una fuerte competencia. Las OSC dedican cada vez más recursos a la búsqueda de financiación, lo que supone destinar menos a la realización de actividades y al fortalecimiento de otras relaciones no instrumentales. Las más perjudicadas son las organizaciones pequeñas que han podido llegar a tener fricciones con aquellas más grandes que cuentan, por lo general, con un acceso privilegiado a los fondos de la cooperación.
Otro aspecto negativo del incremento de las fuentes de financiación radica en que muchos de estos organismos ‑ particularmente en las administraciones descentralizadas ‑ no trabajan con el rigor necesario para asegurar una mínima calidad y efectividad de las acciones, lo que puede tener efectos negativos para la imagen general del colectivo de organizaciones de la sociedad civil activas en la cooperación al desarrollo.
Además, esta pluralidad de actores, aun cuando represente un valor estimable, también contribuye a crear una cierta confusión y frustración en aquellos gobiernos y sociedades latinoamericanas que buscan interlocutores civiles europeos y que necesitan mejorar la coordinación de las distintas fuentes de cooperación internacional. Aunque, evidentemente, aprecian todo el apoyo que reciben, en ocasiones, el desconocimiento de las prioridades nacionales o locales de muchos de estos nuevos agentes les causan algunos trastornos y problemas.
En definitiva, existen factores positivos pero también, algunos más preocupantes. La cooperación civil europea, como el resto de las relaciones internacionales, se encuentra en fluctuación. Es probable que el actual proceso de adaptación se prolongue algún tiempo más, y que en cinco o diez años el panorama vuelva a transformarse considerablemente. Una de las tendencias más interesante es la preocupación de algunas organizaciones de las sociedades civiles europeas por integrarse socialmente en Europa; de esta forma, la cooperación civil eurolatinoamericana podría ir más allá de una mera relación entre organizaciones y dirigirse hacia una vinculación entre las sociedades. Es este, uno de los grandes desafíos del futuro.
Notas
1. Ese estudio, escrito por Vanna lanni, repasa el amplio debate académico y político que ha surgido alrededor del concepto de la sociedad civil y analiza exhaustivamente su papel en la cooperación internacional. Es evidente que el concepto "sociedad civil" es muy complejo y las definiciones varían según la posición filosófica, ideológica o cultural de quien habla. Así, en América Latina, la sociedad civil es más amplia (en muchos países incluye a empresas, lo que no sucede por lo general en Europa Occidental) y, también, se le concede más importancia al papel que juega en la vida política y social que en los países de
2. De forma explícita se asume el modelo trisectorial ‑Estado/Sociedad/Mercado‑ del sistema social para entender el lugar de la sociedad civil. Sin embargo, se reconoce que tiene muchas limitaciones, tanto teóricas como prácticas. Además, es ciertamente un modelo eurocentrista. Un ejemplo de una visión alternativa basada en el concepto de '‑marco de relaciones sociales", desde una perspectiva del Sur, puede encontrarse en Tiredy y Acharya, 1996.
3. No obstante, esto no significa que los ciudadanos europeos crean que la cooperación al desarrollo sea uno de los problemas más importantes que requieren la acción del gobierno. En una reciente encuesta de opinión a ciudadanos de los quince Estados miembros, la ayuda al desarrollo fue el octavo problema en un "ranking" de importancia relativa. La misma encuesta señala que sólo el 12% de los ciudadanos de
4. Debido a sus limitaciones,
Siglas
AIETI Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos (España)
AOD Ayuda Oficial para el Desarrollo
CCD Commission Coopération Développement Comisión de
Cooperación al Desarrollo (Francia)
CEDLA Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika
Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
(Holanda)
CERCAL Centre d Etude et de Promotions des Rélations entre les Pays de
Centro de Estudio y Promoción de las Relaciones entre los Países
de
CeSPI Centro Studi di Politica lnternazionale
Centro de Estudios de Política Internacional (Italia)
CIDOB Centro d 'lnformació i Documentació Internacionals a Barcelona
Centro de Información y Documentación Internacionales de
Barcelona
CIFCA Copenhague Initiative for Central America
Iniciativa Copenhague para Centro América
EUROSTEP European Solidarity Towards Equal Participation of Peoples
Solidaridad Europea hacia
(Bélgica)
HIVOS Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings landen
Instituto Humanista para
Desarrollo (Holanda)
IIK Institut fur Iberoamerika‑Kunde
Instituto de Estudios Iberoamericanos (Alemania)
LAIS Latinamerika Institutet Stockholms
Instituto de Estudios Latinoamericanos de Estocolmo (Suecia)
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo
OSC Organización/es de
PACO Programa de Apoyo a
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PVD Países en Vías de Desarrollo
RECAL Red Eurolatinoamericana para el Seguimiento y Análisis de la
Cooperación Europea con América Latina
UE Unión Europea

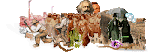

No hay comentarios:
Publicar un comentario